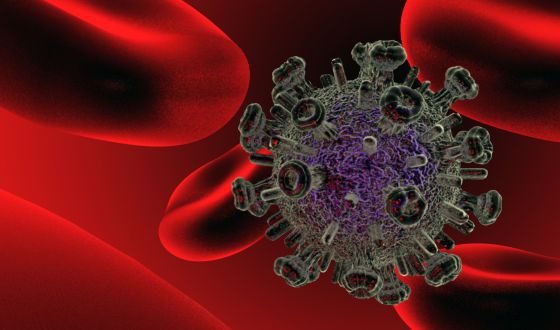El VIH se hace más fuerte y puede mutar. Esta es la conclusión principal a la que han llegado investigadores del Instituto de Investigación del sida IrsiCaixa, impulsado por la Obra Social La Caixa y el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, después de asociar las variantes más agresivas del virus con un rápido desarrollo de la enfermedad del sida.
Los resultados de la investigación, que se publican este viernes en la revista AIDS, demuestran que estas variantes agresivas del VIH están adaptadas a los perfiles genéticos más comunes de la población, algo que limita la respuesta del sistema inmunitario y, por tanto, favorece la rápida progresión de la infección por VIH a sida. Estos datos explican la evolución de la pandemia del VIH en Europa, que afecta a 35,3 millones de personas en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud pese a que entre 2001 y 2012 las transmisiones se han reducido un 33%, según Onusida. “Hemos observado que el VIH se está volviendo, lentamente, más fuerte. Es necesario insistir en la prevención de la infección por VIH, y facilitar la detección temprana y un acceso rápido al tratamiento”, han indicado los autores del estudio.
La infección por VIH puede llegar a ser crónica, siempre que se detecte pronto, haya acceso al tratamiento y una buena adherencia (que el paciente lo siga de forma adecuada). Sin embargo, algunos grupos de pacientes responden al tratamiento de manera diferente a lo habitual y presentan una progresión inusualmente rápida tras infectarse por VIH que deriva en el desarrollo del sida, lo que puede producir graves complicaciones en la salud del afectado. En un estudio previo realizado por la misma fundación en 2011, el 8 % de pacientes con fecha de infección por VIH conocida tuvieron una rápida progresión antes del final de tercer año desde que se infectaron. En esta ocasión, los investigadores han observado que más de la mitad de este tipo de pacientes desarrolló una rápida progresión antes, incluso, del primer año después de la infección.Los primeros casos de sida tuvieron lugar a principios de los años 80. Tras décadas de investigación, y aunque todavía no existe una cura para la infección por el VIH, la terapia antirretroviral ha demostrado ser altamente eficaz, contribuyendo a aumentar tanto la esperanza como la calidad de vida de las personas con el VIH. Alrededor de 9,7 millones de personas estaban en tratamiento con este tipo de fármacos en 2012, según la OMS, pero hay más de 19 millones más que lo necesitan y no tienen acceso a él.
Los investigadores del estudio intentan determinar qué características del VIH y qué rasgos del sistema inmunitario de estas personas influyen en la contención o en la progresión de la enfermedad. Lo que han encontrado son algunas características comunes en las variantes más agresivas del VIH que son capaces de infectar más tipos de células diferentes: se diseminan con mayor rapidez y mutan de tal manera que se hacen invisibles al sistema inmunitario, lo que impide desarrollar una respuesta temprana y efectiva.
Una de las mayores dificultades para certificar un caso de progresión rápida es determinar cuándo se produjo la transmisión del virus, algo que normalmente es difícil. Además, no existen pruebas aún que permitan constatar a priori que se está ante uno de estos casos. La búsqueda de las claves que permitan identificar estas variantes agresivas para hacer un diagnóstico temprano de la progresión rápida es la línea de investigación en la que continúan trabajando los expertos que han elaborado el informe. Esto facilitará empezar el tratamiento lo antes posible y mejorar la débil respuesta al tratamiento que se observa en estos pacientes.
Los autores del estudio sospechan que el virus replicará y mutará en aquellas personas que ignoran estar infectadas y, por tanto, no están en tratamiento, o en aquellas que pese a estar contagiadas no siguen el tratamiento correctamente. Estas situaciones facilitarían la transmisión del virus y, en caso de personas genéticamente similares, favorecería la adaptación del VIH al sistema del nuevo individuo infectado, que sería incapaz de controlar la infección. “La agresividad de estas variantes del VIH se debe al hecho de que el virus que infectó a esas personas ya estaba adaptado a su respuesta inmunitaria”, ha explicado la investigadora Julia García-Prado, coautora del informe.